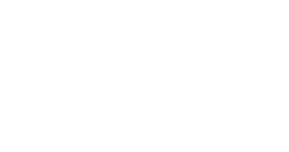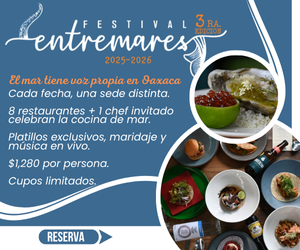♦ Yolanda Peach | Leche con tuna
¿Qué hace un cocinero oaxaqueño al hornear pan danés con harina que apenas alcanza para una tanda diaria? ¿Qué lógica sostiene un negocio que produce menos de lo que vende?
En Bodæga se encontró una brújula en la escasez, una voz en la masa, y, en la tierra, una forma radical de entender la panadería como resistencia, frontera y manifiesto.

Sin ser una estrategia planeada ni una etiqueta de exclusividad, se hornea solo una vez al día: la cantidad exacta de pan que puede hacerse con el trigo disponible. Ese límite —concreto, agrícola— es el punto de partida del proyecto del chef Rafael Villalobos y su esposa, Cat, antropóloga danesa.
Rafael llegó al pan desde la cocina. En Dinamarca entendió que la técnica es insuficiente para enfrentar ciertas variables: la humedad, la temperatura, la respuesta impredecible de una masa viva.
Aprendió a leer los signos de la fermentación, a dejar de imponerle al pan una idea prefijada. “Escuchar la masa” fue la lección. Desde entonces, sus decisiones nacen de la observación para dejar fuera el control.

Esa práctica cotidiana, más cercana a la agricultura que a la ingeniería, define la filosofía de su panadería: trabajar con lo que se tiene.
Las harinas que usan se muelen en piedra, con la fibra y el germen incluidos. Cada grano responde distinto. Cada día, la fermentación dice algo nuevo. El proceso deja de repetirse, se adapta.
La comparación con el maguey es inevitable. “Así como cada tipo de maguey se trata de forma particular, cada tipo de trigo requiere una sensibilidad distinta”, explica.

En Dinamarca encontró trigos con variaciones parecidas a las de Oaxaca con sus magueyes. Desde entonces, su camino es el de traducir esa diversidad en panes que hablen un idioma comprensible para más de un paladar.
En Bodæga, el método se subordina a la materia prima. La receta es guía, pero la intuición decide. Si la masa pide otra temperatura, otra cantidad de agua, otro tiempo, se ajusta. “La masa es el maestro”, repite.
Y ese maestro exige atención absoluta: las harinas integrales fermentan distinto, sus azúcares reaccionan más rápido, sus colores se oscurecen con la cocción. La panadería demanda más paciencia, más escucha.
A pesar de su complejidad, está lejos de presentarse como un objeto de lujo. Lo que llega a la mesa depende de lo que puede sembrarse, de cómo se cuida y de cuánto da. Las limitaciones del campo marcan el ritmo del horno. “Cuando hablamos de pan se suele hablar de la forma, de lo bonito que quedó. Casi nunca se menciona la tierra que lo hizo posible”.
Ese compromiso con lo esencial se traduce en decisiones concretas. La panadería hornea una vez al día porque la cosecha lo permite.
La austeridad define su modelo como eje de trabajo y obstáculo descartado.
La cosecha se realiza una vez al año, la molienda una vez al mes, y el horneado una vez al día.
A veces la cosecha es menor, a veces el trigo se retrasa. En lugar de forzar el sistema, se ajustan la producción. El volumen responde a la disponibilidad natural del grano por encima de la demanda.
Las decisiones detrás de cada pieza en Bodæga son obra de una mente colectiva. Cat, cofundadora y pareja de Rafael, funciona como un contrapeso fundamental.
“Ella cuestiona, afina, evalúa si una propuesta queda demasiado lejos de la experiencia local o demasiado cerca de la copia”, explica Rafael. Encontrar ese punto medio donde ambos mundos —el danés y el mexicano— puedan encontrarse es un proceso que siempre da resultado tras prueba, crítica, diálogo y escucha.
“Más allá del croissant perfecto, para mí la pieza que mejor cuenta la identidad de Bodæga es el spandauer”, agrega
Explica que es una tradición danesa que reinterpretan con frutas mexicanas de temporada como xoconostle, mango y maracuyá. “Así logramos un punto medio entre dos mundos: algo reconocible para quien viene del norte de Europa, y algo cercano para quien creció con sabores mexicanos”.
Sí se habla de lo salado, los representa el pan de centeno, “más ácido y denso, que representa una ruptura con el pan blanco, suave y dulce que se consume comúnmente en México”.
La fachada azul de Bodæga, con su espíritu oaxaqueño, contrasta con el interior sobrio y nórdico de la panadería. Rafael explica que este contraste genera un efecto intencionado de sorpresa: “Cuando la gente llega y ve los panes en la repisa, muchas veces espera algo diferente a lo que realmente recibe. La fachada cálida y colorida invita a imaginar un espacio familiar y tradicional, pero al entrar, el ambiente es más contenido, más medido, casi minimalista”.

Este quiebre entre exterior e interior se convierte en una extensión de la experiencia gastronómica, donde el calor de la panadería y la textura del pan sorprenden y desafían las expectativas.
El espacio mismo refleja esta lógica colaborativa. En el centro de la panadería hay una mesa comunal, diseñada para que las personas se sienten, coman y hablen con distracciones digitales minimizadas y sin prisas.
“El pan funciona como vehículo de conversación”, dice Rafael. Clientes que se conocieron ahí han regresado años después acompañados de sus familias y nuevos amigos. El pan, en Bodæga, es también un lugar de encuentro.
Este modelo, sin embargo, demanda constancia. La dependencia directa del campo impone riesgos concretos: temporadas con cosecha limitada, productores que continúan, trigo que germina en condiciones variables.
Para mitigar la incertidumbre, ahora trabajan con contratos que garantizan la siembra y la cosecha, aunque cada año deben reajustar expectativas. “El éxito se mide en sostenibilidad”, sostiene.

Su pan ignora las modas actuales de la panadería moderna, que privilegian burbujas grandes, miga ligera y volumen exuberante. En Bodæga, la calidad se define por el respeto a todo el ciclo del pan: “Del suelo al horno”, dice Rafael. La textura es densa, el sabor profundo.
Quien entra a Bodæga encuentra un objeto gourmet exhibido para seducir. Más bien, lo que hay en la repisa es el resultado visible de una cadena compleja y a veces contradictoria.
En ocasiones, la oferta coincide con lo que se espera de una panadería oaxaqueña, y ese pequeño quiebre. —entre la fachada vibrante y el interior sobrio— genera una experiencia que sorprende con grandes artificios.
Para el chef Rafael, la resiliencia es la clave. “Es la capacidad de sostenerse incluso cuando todo juega a favor”, dice. La burocracia, el modelo económico y la falta de incentivos para pequeños negocios presionan hacia el crecimiento. Pero él insiste. Cree en lo que construye. Y eso, al final, también se amasa.