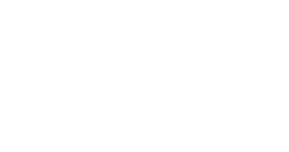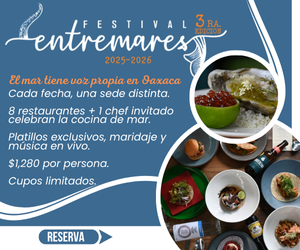♦ Yolanda Peach | Leche con tuna
Por un momento nadie pudo hablar.
La voz se quebró en el micrófono y en la garganta de quienes escuchaban. Las seis mujeres que participaron en el conversatorio en el marco del aniversario de Yagul —Abigail Mendoza, Celina Sánchez, Kenia Rodríguez, María Dalia Santiago, Teresita de Jesús García Canseco y Martina Sánchez Cruz— se entregaron, palabra por palabra y receta por receta, a la memoria de sus abuelas, de sus ancestros. Y al final, todas dijeron lo mismo: “Mi abuela estaría orgullosa”.
Unas lo dijeron con lágrimas, con una fuerza que rompía el tiempo. Porque lo que ahí se vivió, más allá de una charla, fue un acto de honra, un ritual, una conversación sagrada con la tierra, con los muertos, con los que vendrán.
Hablaron seis mujeres, cocineras, guardianas de la tierra, del sabor y del tiempo. Cuando terminaron, no solo el aire olía a tortilla, yerba recién cortada, cacao de molienda o nanacates al amanecer; el ambiente entero estaba impregnado de alma.
Se abrió simbólicamente una olla. No cualquiera: Guess nan gul, en zapoteco: la olla de la abuela. Un símbolo. Un acto de resistencia. Una cacerola de barro donde no solo caben los alimentos, sino también los silencios, los rezos, las despedidas, y las instrucciones que nunca se escribieron, pero se repiten todavía. Una olla que guarda el sabor de las manos que ya no están, pero que aún nos alimentan.
Cocinar como forma de rezar
La maestra Abigail lo explicó cuando habló del Día de los Fieles Difuntos, “estás cocinando con el alma, estamos recordando a nuestros seres queridos, desde meses antes ya estás comprando, ya estás preparando qué es la comida que vas a dar, cuál es la bebida, el chocolate, todo un proceso. Ese día para mí es el día más especial: cocinas con el alma presente”.
Celina recordó el pletatamal, “se hacía con tiempo, se seleccionaban los chiles, incluso seleccionar la taza, el plato, el jarro, el molinillo tenía que ser nuevo para ofrecer a los difuntos. Decían va a venir mi papá, mi abuelo, es una dedicación, los procesos, los pasos, es como un ritual. Me enseñaron que vas a lavar el nixtamal pero hincada, vas a asar el chile pero con escobeta nueva. Es muy importante esa festividad y esa comida solo se come una vez al año”.
Y sí, se reza. Desde que se cocina, hasta que se sirve. “Para que rinda, para que tenga la bendición de Dios”, dijo la maestra Abigail.
Lo silvestre que se nos escapa
Hubo una nostalgia recurrente: lo que ya no se encuentra. Los quelites que tenían nombre en zapoteco, la flor amarilla comestible que crecía en los patios, el sabor del chicozapote recién recolectado, la guayaba criolla que ya no huele igual. Quelites que tenían nombre en zapoteco y que ya no crecen porque ya nadie los busca.
Domesticar no siempre es mejorar. A veces es olvidar. Y cada intervención lo confirmó. El maíz híbrido que da más, pero sabe menos. Las frutas cultivadas que no saben cómo las que se daban solas en el monte. La nieve que cambió su textura porque la leche ya no es la misma. “La leche de vaca se está perdiendo”, lamentó Kenia Rodríguez, mientras hablaba de las nieves en el Jardín Sócrates. “Ya no tiene la cremosidad de antes. Y eso también es historia”.
Celina narró cómo antes, en Xoxocotlán, se recolectaban nanacates al amanecer. Su padre, campesino, la llevaba al monte. Y al regresar, las tías ya estaban moliendo hierbas en el metate. El sabor se esperaba con paciencia. La empanada de hongo era una fiesta.
Ahora los jóvenes no quieren caminar, “porque hace mucho sol”. El campo se ha ido achicando. El saber, también. Hay muchos quelites que ya no hay en el pueblo. Se secaron. Nadie los transmitió”.
En Santa Ana del Valle, la cocina la marca la milpa, no el reloj, dijo María Dalia. “No necesitamos calendario. La milpa nos avisa”. Contó que en su comunidad hay ingredientes que solo se usan en ciertas semanas del año, como los quelites tiernos que brotan con las lluvias, o las calabacitas que se cocinan con su flor y su guía antes de que se endurezcan.
Sabores con nombre en lengua madre
Dalia habló de un platillo sin traducción posible. Celina del pletatamal. Abigail de una raíz amarga. Cada una mencionó palabras que no caben en el español, porque son conceptos, prácticas, gestos. Y en esa lengua ancestral también se cocina, también se aprende, también se honra.
Teresita dejó el mamón –el pan de fiesta con el que su abuelo pidió matrimonio–. Kenia dejó leche de mango, con todo el peso simbólico de la tierra. Martina, el maíz amarillo que sembraba su familia desde generaciones.
“Mi abuela me decía que el maíz era como una persona: crece si lo cuidas, pero también cambia con el tiempo”, confió Martina.
Contó que el maíz que ella recuerda de niña era más recio, más sabroso. “Ese maíz ya casi no lo encuentro. Y cuando lo siembro, muchos dicen que no conviene, que no rinde. Pero yo sé que una tortilla con ese maíz no necesita sal, ni nada. Sabe sola”.
Reflexionó sobre los híbridos modernos: “Las tortillas de maíz híbrido se ven bonitas, pero se enfrían rápido, se resecan. Y no aguantan el comal”.
“Mis nieves llevan lo que me enseñaron: leche de vaca auténtica, mamey de patio, mango de lluvia. Conseguir esos sabores hoy es pelear contra el tiempo”, dijo Kenia al explicar que muchos ingredientes ya no saben igual: “El mango criollo, por ejemplo, tenía fibra, sí, pero también un dulzor terroso”.
Kenia hace un esfuerzo enorme por traer lo silvestre a lo urbano. “No es fácil. Sé que cuando alguien prueba una nieve con frutas de verdad, algo se les remueve. Es nostalgia”.
“Antes, las cosas se daban solas. Las recolectabas. Se perdió el riesgo, el olor, el saber cuándo está listo. Yo lo noto en la leche”.
“Aprendí viendo a mi padre hornear desde la madrugada, en hornos de barro, con leña de mezquite. Él me decía que no bastaba con saber la receta, había que entenderle el humor a cada masa”, dijo Teresita de Jesús, de la Villa de Etla.
“Aprendí a batir a mano, a sentir la clara cuando está en su punto. Hoy muchos me dicen: Dame la receta’ Pero no puedo escribir el momento exacto en que se deja de batir. Eso solo se ve. Se siente”.
Y cuando se le preguntó si algún ingrediente había cambiado, respondió sin rodeos: “La harina. Antes abrías el saco y sabías que iba a salir bien. Hoy, ni con las marcas conocidas se puede confiar. A veces no levanta, a veces amarga. Tengo que probar una, dos, tres veces… y si no sirve, no la uso. Yo no vendo errores”.
Contó que ese cambio no es solo técnico: es un reflejo de cómo los ingredientes han sido alterados: “Una masa que no responde como antes te está diciendo que algo se rompió en el proceso. Que ya no hay tiempo para dejarla respirar, para que se asiente. Y si eso pasa con la harina, imagina con el resto”.
“No hace falta dejar terrenos. Con una receta basta”, dijo Teresita. Y es cierto. Porque cada receta es una herencia intangible que no cabe en escrituras.
Cocinar sin alma
¿Qué pasa si dejamos de cocinar como las abuelas?
La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué se perdería si dejáramos de cocinar como lo hacían ellas?
Más que ingredientes, se perdería el alma del plato. La conexión con la lluvia, con la cosecha, con los muertos. La sabiduría que no está en recetarios, pero que vive en los movimientos, en el silencio entre pasos, en la intuición que se hereda.
Y sí, la cocina ancestral debería enseñarse en las escuelas, coincidieron todas. Sin folclor, como ciencia, como historia, como identidad. Para que los niños aprendan que el maíz es una relación con la tierra, un acto de comunidad.
El maíz, símbolo de nuestra tierra, es quizá el ejemplo más poderoso de cómo el vínculo entre la naturaleza y la cultura ha tejió durante milenios. Originario del teocintle silvestre, ese grano fue domesticado lentamente, con paciencia de siglos, hasta dar vida a decenas de razas que hoy crecen en Oaxaca.
Sin embargo, en esta lucha por la diversidad, el maíz tradicional enfrenta el avance implacable del híbrido comercial, que amenaza con uniformar los sabores y saberes que esta encierra.
Al igual que él, plantas como el quelite, el chepil y la verdolaga, antes libres en el monte, fueron domesticados y llevados a los huertos, con lo que se perdió ese carácter salvaje que les daba un sabor único.
Frutas ancestrales, como el chicozapote, la guayaba criolla o el tejocote, pasaron de la recolección silvestre al cultivo controlado, transformando sus texturas y aromas. Incluso el amaranto, una joya de la Mesoamérica prehispánica, se enfrenta a nuevas domesticaciones.
Al domesticar, se puede perder no solo el sabor y la resistencia natural, sino también el vínculo sagrado con los ciclos del entorno y el significado cultural que esos ingredientes llevan en su esencia.
El conversatorio terminó como empezó: con la olla de la abuela abierta. No con cuchara ni carbón, sino con palabras. Con mujeres que guardan en sus manos siglos de sabiduría. Con un público que entendió que la cocina alimenta el espíritu colectivo.
Estamos protegiendo, compartiendo, y siguiendo adelante, dijo Abigail Mendoza. “Nuestros ancestros estarían orgullosos”.
De esta olla de la abuela salieron palabras que sabían a tortilla, a monte, a dulces que cuentan historias de amor, a maíz, a mole de Día de Muertos, a nieve.
Salieron historias de ingredientes que antes se recolectaban y hoy se buscan sin éxito. Salieron voces que dijeron que sí, que estamos perdiendo sabor, biodiversidad, memoria. Pero también que hay mujeres sosteniéndolo todo con un cucharón de madera y una lengua antigua.
Escuchamos historias de plantas que antes se recolectaban y hoy se buscan; de ingredientes que han sido domesticados, pero también de cocineras que resisten para que la tierra no olvide su sabor.
Se espera que este diálogo con la memoria y el sabor no quede solo en palabras, sino que se transmita en cada plato, recordar que cocinar es una manera de hablar con los muertos, con la tierra y con quienes están por venir.
Y que la olla de la abuela nunca deje de hervir.